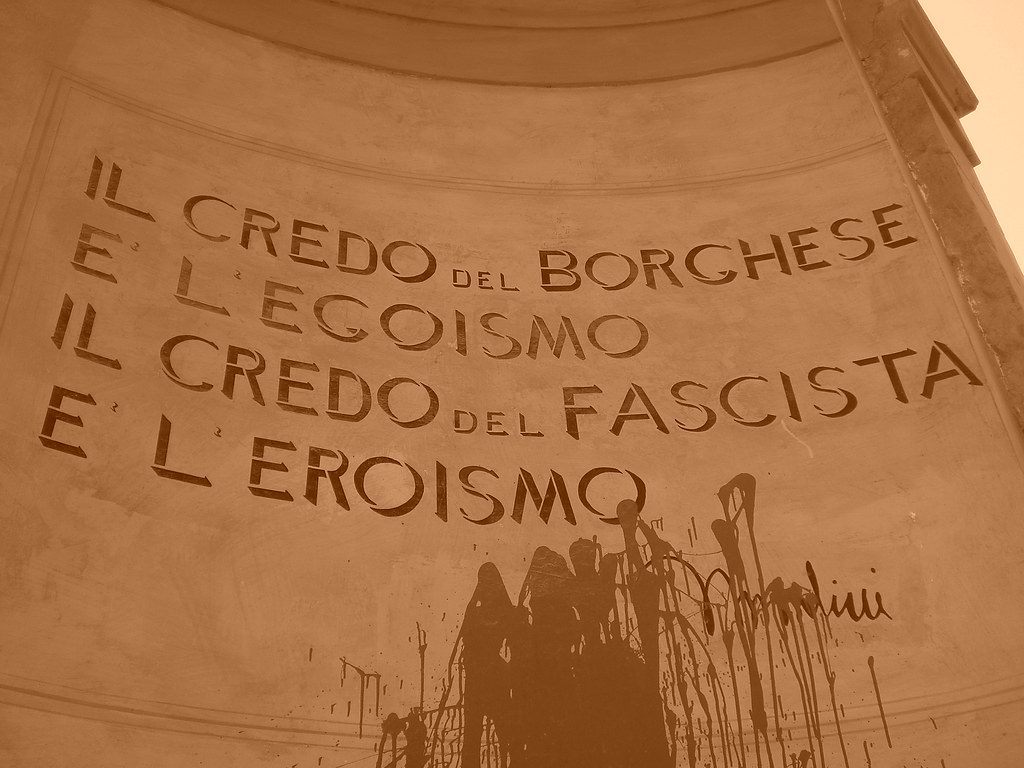Diario del viaje a Marrakech, Marruecos
Joan Pau Inarejos y Laura Solís
El estrecho de Gibraltar existe. Perdón por la perogrullada, pero, por mucho que se observen los mapas y los atlas una y otra vez, la geografía no se hace real hasta que uno alza el vuelo y ve las tremendas costas con toda su materialidad en escorzo. Quizá sea ésta una de las virtudes de viajar en avión: reconciliarse con la ciencia para constatar que los continentes existen y que las nubes no son esponjosas.
Y otro de los reclamos de la aeronáutica, qué duda cabe, es cambiar de mundo en apenas 2 horas. En el Marrakech de agosto, la primera señal tectónica se lanza sobre la piel: un calor seco y abrasante, un ardor inflamado que encoge el ánimo y hace soñar con paraísos de sombra regados por arroyuelos. Con cuánta razón las civilizaciones del desierto adoran el oasis...
Tras ingresar oficialmente en el Reino de Marruecos -burocracia mediante- nos dirijimos a un taxista para que nos llevara a "4-25 Derb Gnaoua Ben Saleh". Al parecer, entre los chóferes había teorías diversas sobre cómo llegar a la dirección marcada, así que asistimos a una encendida e indescifrable discusión gremial hasta que uno de los taxistas profirió a su colega algo parecido a "Hazme caso, es por allí".
Ya sobre las alfombras del taxi, mientras un locutor hablaba atropelladamente desde las ondas, con continuos sonidos aspirados, apareció Marrakech.
La llegada a esta vieja urbe magrebí es de las que difícilmente se olvidan, y no precisamente por su espectacularidad, sino más bien por su genuina rudeza de colores rosados. El taxi atravesó una muralla humilde y agujereada, como un suave oleaje arenoso, y se adentró por un ramaje de calles toscas, plagadas de gente y de hortalizas, de humaredas y de especias, todo atravesado por imaginarios carriles múltiples por donde a toda hora desfilan motos, asnos y bicicletas.
El conductor se detuvo en pleno meollo de la medina, africana y caótica, y allí nos recibió un adolescente que respondía al nombre de Mohammed. El joven nos sonrió, nos guió a pie hasta el callejón de nuestro hotel, preguntó nuestros nombres y esperó con tímida paciencia hasta salir corriendo con la propina.
la medina
Si uno pone los pies en Marrakech para relajarse, es mejor que abandone toda esperanza. En su centro, esta es una ciudad con las vísceras vueltas hacia afuera, tremendamente humana y olorosa, más miserable de lo que cabría imaginar, donde la gente vive agolpada en un revoloteo constante de velos y mercancías.
En Marrakech no hay contemplación ni recogimiento que valgan; si uno duda y se detiene, si uno despliega cándidamente la cámara o el mapa, pronto se verá rodeado por enjambres de lugareños dispuestos a ofrecer cualquier tipo de información oral a cambio de modestas y negociadas cantidades. Negarse a estas espontáneas ofertas, como pudimos comprobar, puede tener un precio: exhibirse a una suerte de mal de ojo que se lanza con esta palabra despreciativa: "¡Bancarrota!".
Dejémenos de tópicos: más allá de las amables fantasías exóticas, del luminoso atractivo de lo diferente, lo cierto es que el recién llegado a la maraña de la medina más bien se siente abocado a un íntimo desamparo cultural, ya que aquí es mirado e intimidado casi como pecaminoso y rentable objeto de deseo. Para asistir a esta curiosa vuelta de tuerca, donde uno mismo es el reclamo, hay que cruzar ese límite mental que se llama estrecho de Gibraltar. Y que existe.
en la plaza
"La plaza es por allí". "La plaza es por allí". Las continuas señales humanas de los lugareños, chapurreadas en un español de urgencia, nos condujeron a la Place Jamma el-Fna, un soberbio y bullicioso polígono donde retumban tambores y flautas, y donde se extienden los famosos zocos o mercadillos, salpicando toda la explanada, desordenada y vaporosa.
Por ser tan celosos de la integridad de su alma, o acaso de sus derechos de imagen, dicen que los marroquíes no dejan pasar ni una, y así lo pudimos comprobar cuando un apacible músico, vestido de blanco, se nos acercó furibundo al descubrir que le habíamos hecho una fotografía. Supongo que en su perorata vociferante me dijo algo así como "si me quieres inmortalizar, págame", aunque por desgracia no llevaba el traductor simultáneo.
DIARIO DE VIAJE A MARRAKECH / AGOSTO 2009
la mezquita
Presidiendo la gran plaza, se alza en Marrakech un imponente tótem: el minarete de la mezquita Koutoubia. Con sus 70 metros, la bella torre almohade (siglo XII) ejerce como enorme altavoz de megafonía religiosa -los cinco rezos diarios del Islam- y, en su pureza de líneas, nos muestra lo que hubiera sido la Giralda sevillana de no haberse realizado el remake barroco de la Reconquista. Contemplando este alminar espigado desde los jardines de Marrakech, uno comprende lo que decía Lorca al cantar a Córdoba "lejana y sola", como la sola torre, mero testimoniaje y presencia, remitiendo a aquella fe militar tan ávida de torres y guardias, de vigías y señales en el horizonte. De soledades en los torreones y de amores prohibidos entre Thamar y Amnón, que se contemplan desnudos en lontananza. A los pies de la torre, la mezquita alberga un gran solar inacabado: los primeros cimientos no estaban bien orientados hacia La Meca y hubo que construír un nuevo edificio con el laberinto de galerías para la oración, al que -con el Corán hemos topado-, sólo pueden acceder los musulmanes. Quién sabe si se hacen controles de fe en la entrada, o si sencillamente se trata de adoptar la estética lugareña e impostar el acento para poder ingresar, pero francamente no fuimos a comprobarlo. los azulejos en flor Las grandes construcciones árabes juegan a engañar: por fuera son severos y anónimos armazones, mientras que por dentro florecen con increíbles vergeles de colores y humedades. Lejos de los claustros cristianos, consagrados al vacío y al recogimiento, los patios imperiales musulmanes parecen celebrar el goce íntimo de los sentidos, el lecho que destila mirra y perfumes de azafrán, la alcoba salomónica donde los novios "celebran sus amores más que el vino". Así ocurre en la Alhambra de Granada, en el Alcázar de Sevilla, y también en uno de los edificios más inesperadamente bellos de Marrakech: la Madraza Ben Youssef. Como sus hermanas andalusíes, la Madraza o escuela coránica casi pasaría inadvertida en su exterior, pero contemplad el soberbio preciosismo con el que sus hacedores tapizaron las estancias interiores. Alrededor de una ajedrezada pila de abluciones brota una hilera de mosaicos multicolores que acaso componen palabras secretas en su incontable sucesión de azulejos en flor, brillando y reverberando entre la luz y la sombra según se va moviendo el sol. No, los musulmanes no pueden dibujar a Dios, y quizá por eso llenan las paredes con una desazón de infinitas bellezas abstractas. DIARIO DE VIAJE A MARRAKECH / AGOSTO 2009 marrakech extramuros Hileras de caballos aparcados y grandes toldos de Coca-Cola flanquean la puerta principal de la muralla de Marrakech. Todo es fragor y algarabía, pero al salir del antiguo perímetro, las voces callan súbitamente y uno se encuentra de repente con la sola compañía de las chicharras. Resiguiendo el trazado exterior de las murallas, en periferias abandonadas y silenciosas, se agolpa el Marrakech más mísero y extraño: vendedores de ropa tendidos entre cartones y ruinas, niños que corren tras los pneumáticos con un palo en la mano y baterías de talleres que huelen a hierro y a gasolina. Dejando atrás la vieja urbe, la avenida Mohamed V conduce hasta la ciudad nueva de Gueliz. No cuesta imaginar que los franceses, siempre tan geométricos, se escandalizaran con el caótico trazado de la medina árabe, irracional y traicionera, y quisieran erigir una ciudad nueva con perfectos y fuertes diseños urbanísticos. El resultado es la urbe de Gueliz, un inquietante coloso de cemento y hormigón que, pese a todo, ha querido conservar la característica tonalidad rosa que impregna todo Marrakech. Pero el espíritu francés no sólo es racionalista y organizador; también inventó el impresionismo y las esfumadas pasiones orientalistas, cuyo santuario en suelo de Marrakech responde al nombre de Jardín de Majorelle. Si en la antigua medina se halla la ciudad real y sudorosa, en este acotado perímetro se levanta una suerte de parque temático abstracto de la Arabia que han soñado los europeos durante siglos: un mundo de suavidades y colores paradisíacos, un remanso de lujo y de amplios fumaderos donde uno puede recostarse para ahogar el estrés y los complejos de rico occidental. Algo así debió imaginar Jacques Majorelle, un pijo de Nancy que se quedó prendado de Marruecos a fecha de 1923 y quiso dejar su huella con este vergel modernista que atesora yuca, buganvilla, bambú, laurel, hibisco, geranios, cripreses y cactus entre otros muchos primores botánicos. Más tarde, el recinto de Majorelle entró en la era fashion y dejó fascinado a un célebre diseñador de moda, hasta el punto que el jardín se ha convertido hoy en un novísimo mausoleo, con un altar que pide silencio bilingüe -en francés y en árabe- para recordar al santo laico de la estética: Yves Saint Laurent, 1936-2008. DIARIO DE VIAJE A MARRAKECH / AGOSTO 2009 la tormenta Eran las ocho de la tarde, y afuera ya había oscurecido. Desde el hotel Riad el Wiam se empezó a oír la lluvia, repiqueteando sobre la cubierta transparente del patio interior. El goteo se multiplicó hasta convertirse en un espeso fragor, un aguacero intenso y pertinaz bañando por sorpresa la vieja y acalorada medina de agosto. El chaparrón aporreaba vivamente el cristal, empezaron a resonar los truenos, y, en nuestra hipocondría de turistas, nos preguntamos si el techo resistiría el embate o bien reventaría, abriendo vía para una tremenda ola apocalíptica. (Ya se sabe: el sueño del cine y la globalización televisiva produce monstruos). A la escena se sumaron unos lejanos bramidos: el rezo vespertino de los musulmanes, amplificado por la megafonía, bajo la inclemencia del tiempo. Bajamos a la sala de entrada del hotel, donde el recepcionista, un galán francés de mediana edad y alta estatura, cerraba algunos negocios por teléfono. Este hombre, al que por convención narrativa llamaremos Jacques, nos dedicó una mirada de complicidad y señaló al cielo con una sonrisa nerviosa, como diciendo: Vaya borrasca, no está mal, ¿verdad?. Quien parecía más tranquila era la matrona del hotel, una señora menuda y tímida, siempre enfundada en su velo, a quien podemos llamar Aisha. En su español sedoso y zizagueante, Aisha nos hizo saber que no veían una tormenta semejante desde el mes de abril. En Marrakech, nos explicó, llueve muy esporádicamente, pero cuando lo hace, los chubascos descargan con generosa potencia. A buen seguro, también sorprenden a los centenares de habitantes que atestan las calles y callejas cuando el calor del día empieza a aminorar. Todavía con la lluvia de fondo, nos sirvieron la cena en una mesa cuidadosamente salpicada de pequeños medallones transparentes de colores. Jacques compareció sonriente, con un niño pequeño colgado del brazo izquierdo. En el otro lado llevaba una botella de vino tinto, con la que nos quiso obsequiar. Probé el vino y, desde las profundidades cavernarias de mi ignorancia en la materia, le dije que "se parecía a los vinos españoles". Jacques asintió enérgicamente, y casi parecía que me iba a dar un gallifante. Mientras tanto, el niño se había dormido en brazos de su padre. Tienen razón los filósofos del conocimiento, cuando dicen que los humanos fabulan de oficio y siempre están creando hipótesis automáticas para todo aquello que no conocen. En nuestro caso, fabulamos que el apuesto Jacques, con su aire bohemio y descamisado, recaló años atrás en Marrakech con una enorme cámara Nikon en las manos y, fascinado por la vivacidad y los colores de la ex colonia, decidió quedarse y poner fin a su matrimonio en la metrópolis. Una tarde cualquiera, paseando por la medina, Jacques conoció a Fátima, hija de una administradora de hotel, y con ella tuvo a este pequeñuelo, a quien cada noche le cuenta historias sobre las luces de París hasta que, poco a poco, se va adormeciendo.
Viaje a Marrakech, Marruecos
Joan Pau Inarejos y Laura Solís, 2009
TODAS LAS FOTOS EN FLICKR
Joan Pau Inarejos y Laura Solís